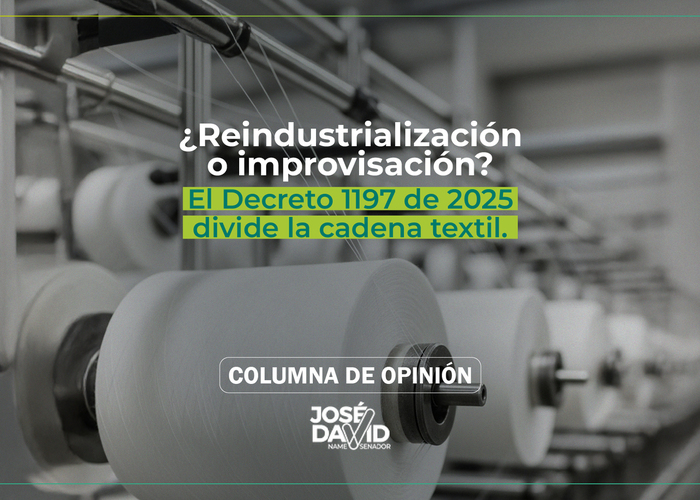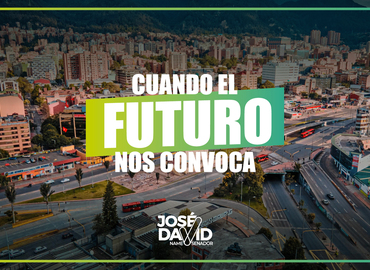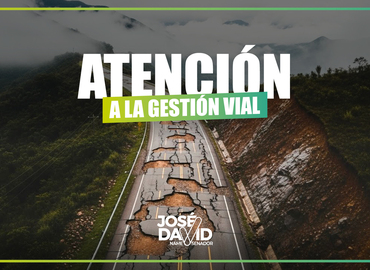Con los ánimos caldeados, crece la discusión sobre la conveniencia de la nueva medida de reindustrialización presentada por el Gobierno que por un lado beneficia al sector de las confecciones, y por el otro afecta a las hilanderías, a los productores de algodón y pone en jaque la estrategia exportadora hacia mercados clave como Estados Unidos. Con una lógica cuestionable de “quítate tú pa’ ponerme yo” se estarían desplazando importantes actores de la cadena, arriesgando la soberanía productiva y la posibilidad de una reindustrialización sostenible.
El Decreto 1197 del 14 de noviembre de 2025, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que reduce a cero los aranceles para la importación de hilo de algodón y otros insumos textiles provenientes de países sin acuerdo comercial con Colombia, fue presentado como un impulso a la “reindustrialización” con el propósito de reducir costos de producción, aliviar el desabastecimiento de insumos y aumentar la competitividad del Sistema Moda en medio del creciente ingreso de productos terminados a precios reducidos. Pero la realidad es que esconde efectos negativos para otros actores productivos.
Cuestionada por su visión cortoplacista y sus medidas improvisadas, esta norma ha suscitado una fuerte oposición de la industria nacional de hilados y algodón. La eliminación de los aranceles a insumos importados presiona aún más su competitividad y amenaza la estabilidad de miles de empleos, destruyendo capacidades productivas construidas durante décadas. De acuerdo con la Confederación Colombiana del Algodón (Conalgodón), las cinco compañías hilanderas que existen en el país cuentan con capacidad para el procesamiento de 45.000 toneladas de fibra de algodón, utilizando mano de obra directa (8.000) e indirecta (30.000) en su mayoría mujeres cabeza de hogar.
Por otra parte, el gremio agrícola sostiene que el nuevo decreto no contempló ningún tipo de protección para la industria nacional, como en su momento se propuso por parte de los productores e hilanderos a los ministerios de Comercio y Agricultura. Lejos de blindarlos, profundiza la incertidumbre. Con esta medida se teme que regiones algodoneras como Tolima, Huila o los Llanos pierdan su valor estratégico, su actividad económica, su identidad productiva y su estabilidad territorial.
Otro boquete que abre la medida es el riesgo para las empresas nacionales que exportan prendas a Estados Unidos. La alerta emitida por la Cámara Colombo Americana, AmCham, sobre un incremento de cerca del 18 % en aranceles si las prendas que se envían desde Colombia al mercado estadounidense incorporan hilados de países sin TLC, debe ser atendida para que no se pierdan los beneficios y la capacidad exportadora del sector.
Buscar soluciones a la problemática de la industria textil colombiana a través de atajos que fortalecen a unos y desplazan a otros es un error. Estas medidas fragmentan la cadena, profundizan la desigualdad entre eslabones y crean la ilusión de competitividad a costa de debilitar la producción nacional. Sin una estrategia integral que articule y apoye a las hilanderías, a los productores de algodón y a toda la cadena productiva, cualquier decreto temporal se convierte en un parche que agrava las tensiones internas y posterga las transformaciones estructurales que el sector realmente necesita.
La reindustrialización del país debe darse con la articulación de los diferentes eslabones de la cadena textil y a través de reglas claras y políticas coherentes que fortalezcan cada etapa de la cadena productiva.